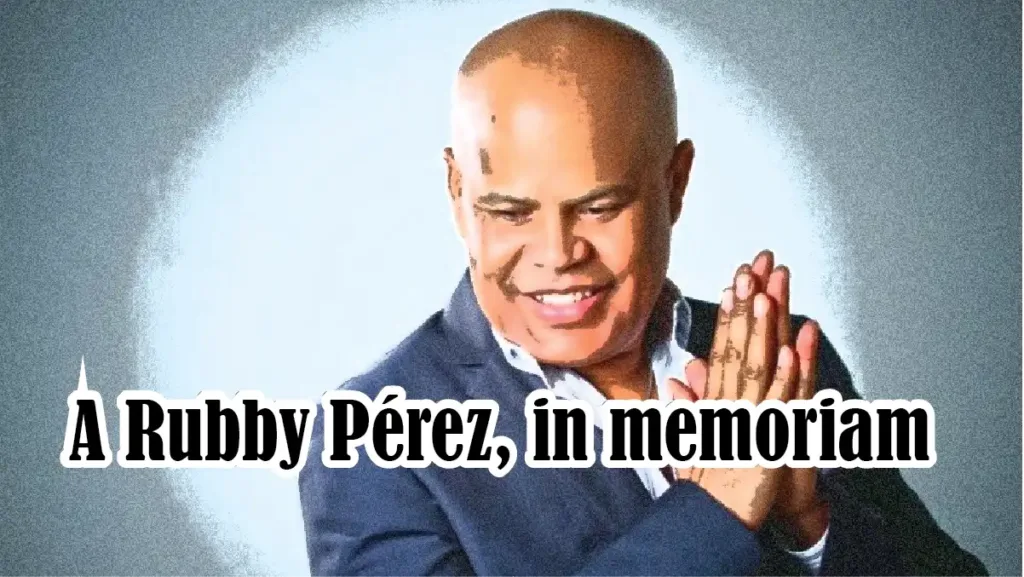
En los años ochenta el Carnaval de Barranquilla aún era la expresión espontánea de un pueblo que se entregaba al delirio durante cuatro días seguidos rompiendo la realidad con música, bailes, desorden, alegría en las calles, en las terrazas, en los patios y verbenas de manera auténtica.
La ciudad aún no cargaba eso que llegaría con los años y que es tan decadente: el copiarse a uno mismo para mantener una fama que, con el tiempo, se va averaguando.
Barranquilla seguía siendo sana, aunque ya la politiquería, el tráfico de marihuana, el lavado de dólares y el arribismo de los nuevos ricos empezaban a malear a la ciudad para siempre.
Éramos un grupo de estudiantes de humanidades, así que entre la música del Joe Arroyo, de la Sonora Matancera, del Gran Combo de Puerto Rico, se escuchaban frases de La Vorágine, de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, de Bertolt Brecht, de Freud…, y, de pronto, la voz de Mercedes Sosa, Charles Aznavour, Alejandro Durán, Alfredo Gutiérrez y el vivificante Aníbal Velázquez.
Esperábamos el Carnaval con aquél deseo de zafarnos de los relojes, los libros, los exámenes universitarios…, de perdernos de las casas sin dar razón y menos las horas de retorno —eso, en Carnaval, nunca se pregunta—. Era el deseo de ser felices esos cuatro días con intensidad frenética, como si no quedara más tiempo para vivir.
Le puede interesar: Centenario natalicio José Garibaldi Fuentes Mejía
Ya habíamos gozado hasta el cansancio los dos primeros días, el sábado y domingo perdiendo la sensación del tiempo y el espacio en medio de aquellas calles anchas por donde pasaban los disfraces, comparsas, cumbias de toda la Costa, acompañadas de flautas de millo, de tamboras, de un sol canicular apaciguado por las frescas brisas del Norte, que son la pócima oculta de la nostalgia de estas tierras, para que uno nunca la olvide.
El Carnaval que trae la brisa, o la brisa que trae el Carnaval, hace estragos en los recuerdos porque, ella, nos acompañaba a todas las verbenas al aire libre, meciendo las hojas de palma con las que cercaban los bailes; envolviendo las esquinas de las casas, donde, sentados en el bordillo, nos bañábamos con maicena, con cerveza y con física agua. Esa brisa esparcía nuestras risas, burlas y carcajadas hasta allá a lo lejos, hasta encontrarse con otras alegrías.
Nunca fuimos más unidos que en esos cuatro días.
Sólo nos separábamos, acaso, para buscar ropa limpia y el cepillo de dientes porque, bañarse en Carnaval sólo dura segundos, con tal de estar con los otros todo el tiempo. La soledad desaparecía, y los chocantes intereses sobre algún asunto de este mundo material.
Entre todos hacíamos el sancocho, lavábamos los platos, nos regalábamos lo que necesitáramos: cigarrillos, plata, zapatos, ante los propios perdidos en el desorden de la batalla de Flores; ropa, por las que fueron hechas jirones durante los tumultos; un costado en la cama, un sofá, para que nadie se fuera de madrugada; una pastilla; unos brazos para el quiebre de un amor. Por eso el Carnaval nunca se olvida porque, nos volvemos comunidad sin diferencias.
Y aún nos faltaba el lunes de Carnaval, con su propio delirio, el ansiado Festival de Orquestas en el Coliseo Humberto Perea, ubicado en uno de los sectores que alguna vez fue de los más bellos de la ciudad.
Ese recinto se volvía el templo de la mejor música bailable del mundo latinoamericano.
Que una orquesta recibiera un Congo de Oro como mejor agrupación era el más grande de los honores, asegurándole el éxito durante muchos años. Llegamos ansiosos, corriendo escaleras arriba hasta las puertas del Coliseo; eran pasadas las dos de la tarde, cuando los mortales estaban aburridos en sus oficinas burocráticas nosotros teníamos el privilegio divino de entrar a esas horas al placer de la música en vivo, dejando por fuera a un mundo matándose por dinero.
Las primeras puertas fueron infranqueables por el gentío.
Rápidamente, intentamos otras hasta que por fin logramos pasar esa barrera humana que, incluso, taponaba el sonido de la música de allá dentro. Después de tanta lucha, sudorosos, pero felices, con tan sólo avanzar dos pasos, rompimos la distancia de estar afuera.
Entramos todos a la vez, dándonos de frente con todo el volumen metálico de la trompeta de Wilfrido Vargas y la voz altísima de Rubby Pérez, su cantante estrella, que, en éxtasis, con los ojos cerrados, las manos anhelantes y la más absoluta verdad, nos cantaba con su voz eterna a los más de quince mil espectadores su promesa de amor: volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto volveré, serás mi estrella, si tú me esperas, volveré…, la trompeta de Wilfrido seguía envolviendo una y otra vez esa letra que el gentío entonaba en una sola voz, estremeciendo el Coliseo, subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos, me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo…, volveré.
Fue una demencia general cantar, bailar, llorar, reír la de miles y miles de personas, olvidando el calor que deshidrataba, renunciando al oxígeno porque, todos queríamos morir ahí, felices, con el embrujo de la voz de Rubby Pérez y la orquesta de Wilfrido Vargas.
Rubby Pérez, dios del merengue dominicano, cumpliste con la misión sagrada del verdadero artista: hiciste que te creyéramos esa tarde de lunes de Carnaval en Barranquilla la verdad de tu arte; ninguna promesa de amor ha sido más hermosamente cantada…, la grabaste en nosotros con el fuego encendido de tu voz.






