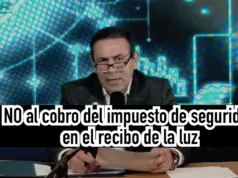El 22 de abril del 2019, un grupo de campesinos de la vereda de Campo Alegre en la región de Catatumbo, Norte de Santander, llegó al campamento del Batallón de Operaciones Terrestres N. 11 para exigirles a los soldados la liberación de Dimar Torres.
Este excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevaba varias horas desaparecido y unos disparos escuchados en la zona alertaron a la comunidad.
Cuando finalmente los dejaron entrar al campamento, los campesinos encontraron un hueco y, a pocos metros de allí, el cuerpo de Dimar, quien había sido asesinado con un disparo en la cabeza.
Este asesinato reactivó los recuerdos de los mal llamados “falsos positivos”, o ejecuciones extrajudiciales, que muchos pensábamos habían quedado en el pasado.
En un primer momento, el exministro de Defensa, Guillermo Botero*, afirmó que Dimar Torres había muerto en un forcejeo al tratar de quitarle el fusil al cabo Gómez Robledo.
Unos días después, esta versión fue desmentida por el General Diego Luis Villegas, quien pidió perdón públicamente por el asesinato cometido por las tropas bajo su mando.
Aproximadamente un mes después, Nicholas Casey, periodista de The New York Times, publicó un artículo sobre el regreso del Ejército colombiano a la macabra política del “body count”.
A inicios del año pasado, se les pidió a generales y coroneles duplicar la cantidad de capturas, desmovilizaciones y bajas en combate. Política contradictoria considerando que las FARC, el mayor grupo guerrillero en Colombia, firmaron un Acuerdo de Paz en 2016, entregaron sus armas y se reincorporaron a la vida civil.
Además, no se les exigía “perfección” al momento de ejecutar los ataques, una estrategia similar a la empleada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en el marco de su estrategia contrainsurgente.
El caso de los “falsos positivos” salió a la luz pública en septiembre de 2008 cuando 11 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Soacha, al sur de Bogotá, fueron reportados como guerrilleros muertos en combate y sepultados en fosas comunes a cientos de kilómetros de la capital.
Miembros de la fuerza pública asesinaban a civiles y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate con el objetivo de ganar permisos, aumentos salariales y otros beneficios, mientras el gobierno se jactaba de estar mejorando las estadísticas de seguridad y defensa.
Cabe destacar que los muertos eran jóvenes de escasos recursos o en condición de discapacidad, reclutados en barrios marginales y a quienes engañaban prometiéndoles un mejor salario.
Según cifras de la Fiscalía colombiana fueron asesinadas 4.382 personas entre 2002 y 2008, pero el periódico británico The Guardian afirma que fueron más de 10.000 civiles ejecutados por el ejército entre 2002 y 2010.
Sin embargo, antes de que la investigación de Casey fuera publicada en The New York Times, esta había estado en manos de un medio colombiano que, por alguna razón, decidió no publicarla, según anunció el portal de noticias La Silla Vacía.
Después de tres días de especulaciones sobre cuál sería el medio que pudo haber tenido en sus manos una investigación tan importante, se supo que llevaba varios meses en las oficinas de la revista Semana.
Un columnista de esa revista, Daniel Coronell, escribió un artículo cuestionando al periódico por haber “engavetado” la investigación.
Días después, Coronell anunció que la revista había decidido cancelar su columna, lo cual provocó fuertes críticas a Semana por su decisión. Tan solo quince días después, la revista decidió reintegrar al periodista, pero nunca esclareció las razones que la llevaron a no publicar la investigación.
Este episodio refleja algunos temas poco debatidos en la esfera pública colombiana: la relación de los medios con el poder, cómo estos sirven a los intereses del gobierno de turno y su papel en la instauración y normalización del autoritarismo y la violencia en Colombia.
Como ya lo mencioné en un artículo sobre el papel de los medios en las elecciones presidenciales de 2018, en dicha ocasión fue evidente cómo estos ayudaron a elegir al actual presidente Iván Duque y a demonizar la propuesta política de su oponente, el candidato progresista Gustavo Petro.
Duque, un joven sin experiencia en la administración pública y totalmente desconocido pocos meses antes del inicio de la campaña, ganó las elecciones heredando el capital político de su mentor, el expresidente Uribe.
Los medios lo retrataron como un joven moderado, como una persona capaz de calmar los ánimos del sector más radical de su partido, el Centro Democrático, el partido de extrema derecha fundado por Uribe en 2014.
Lo único moderado que podría tener Duque es su carácter: no grita ni es grosero como muchos de sus copartidarios. Pero su agenda política, claramente conservadora y reaccionaria, nunca fue moderada.
Para quienes en ese momento apoyamos públicamente la propuesta de Gustavo Petro, la falta de moderación en el programa político de Duque siempre fue clara.
Así como fueron claras las intenciones de Uribe de gobernar en cuerpo ajeno: su propósito era intentar desmontar el sistema de justicia transicional creado en el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc en 2016 para evitar así ser condenado y poder seguir perpetuándose en el poder.
Sin embargo, esta simbiosis entre agenda política y agenda mediática es tan solo el síntoma de un proceso político de mayor envergadura: la crisis de los partidos políticos en Colombia y el papel que han adquirido los medios como mediadores entre la ciudadanía y el Estado.
Si por muchos años los grandes medios fueron empresas familiares afines a los dos principales partidos en Colombia, el partido Liberal y el partido Conservador, ahora están supeditados a conglomerados empresariales.
El 57% de los medios en Colombia está controlado por tres grandes grupos empresariales: la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del conglomerado financiero AVAL; la Organización Ardila Lülle y el Grupo Empresarial Santo Domingo.
Lo que presenciamos en las elecciones de 2018 fue una repetición de lo sucedido en las elecciones del 2002, cuando fue elegido el señor Álvaro Uribe. De igual manera en el 2006, cuando los medios generaron una opinión pública favorable a su reelección.
Estos no solo fueron una pieza principal en la elección de Iván Duque, fueron también los principales portavoces de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe.
Es lo que se conoce como el “estado de opinión” que, lejos de ser un concepto político acuñado por el señor Uribe, es simplemente una idea que debe ser tomada en su sentido literal: lo que los medios afirman que piensa la mayoría de los ciudadanos en una determinada coyuntura.
Durante la campaña presidencial de 2002, los medios fueron fundamentales en la creación de un imaginario ligado a la necesidad de la política de seguridad democrática. Esta era entendida como un bien público al que tenían derecho todos los colombianos.
Pero, retrospectivamente, se puede afirmar que esta política diseñada en el gobierno Uribe para acabar con las guerrillas se basó en una ficción: que la seguridad sería para todos, cuando realmente sirvió a los intereses de unos pocos, justamente a los que ahora se oponen al proceso de paz.
Ni el Estado colombiano logró el monopolio legítimo de la fuerza –lo vemos ahora con las mal llamadas “Águilas Negras”, producto de la desmovilización parcial de los paramilitares–, ni Uribe logró garantizar la seguridad de los más vulnerables, pues estos fueron realmente los más afectados por el conflicto armado: ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, amenazas, persecución política y asesinatos.
El gobierno Uribe nos entretuvo con esta ficción mientras desmontaba el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución del 91 y profundizaba una política social inequitativa y regresiva.
Los medios contribuyeron a normalizar un proyecto político extremadamente autoritario, normalizaron el paramilitarismo y la violencia, así como la censura, la estigmatización y la persecución al pensamiento crítico.
Los mismos medios y algunos de los principales columnistas del país retrataron a Uribe como un estadista de “mano firme” y como un trabajador incansable.
Posicionaron la confrontación armada con las guerrillas o “lucha contra el terrorismo” como el único destino de Colombia, cuando existen evidencias de que no es necesario debilitar militarmente al enemigo para llevarlo a una mesa de negociación.
Uribe decía que la vida de los colombianos y las instituciones democráticas se enfrentaban a una serie de amenazas que ponían en peligro el Estado Social de Derecho, pero quien acabó atentando contra el Estado Social de Derecho ha sido el uribismo: ejecuciones extrajudiciales, operaciones encubiertas en contra de sus oponentes, interceptaciones ilegales, falsos testigos, vínculos de políticos con paramilitares, trabas a la justicia transicional, estigmatización y persecución a diversas organizaciones y sectores sociales, detenciones arbitrarias, justificación del asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado.
Recortó elementos del Estado Social de Derecho al involucrar a la población y a todas las instituciones en su “guerra contra el terrorismo”. En suma, con la connivencia de los medios se avanzó hacia la consolidación y normalización de un régimen autoritario en Colombia.
Sin exculpar a la guerrilla de sus crímenes en el marco el conflicto armado, esta nunca fue una amenaza para la sociedad en su conjunto, sino principalmente una amenaza para algunos sectores ligados al uribismo.
Muchos colombianos que solo conocieron el conflicto armado y sus actores por televisión, y por lo tanto de manera distorsionada, apoyaron a Uribe en su cruzada contra el Estado Social de Derecho y ahora, frente a la posibilidad de que los pocos avances en materia social puedan ser revertidos, se rasgan las vestiduras.
Así, el “estado de opinión” no es un invento de Uribe, es la consecuencia del resquebrajamiento de los partidos.
Es el fortalecimiento de una corriente autoritaria por fuera de los partidos políticos tradicionales en una época en que estos no representan ningún proyecto de país y la mayoría de sus miembros están dedicados a engrosar fortunas personales.
Es la consolidación de un sector político y su ethos mafioso, entronizado en el poder por medio de la violencia, el despojo de tierras y la manipulación de la opinión pública.
Al apelar al “estado de opinión”, el uribismo no hace un llamado a la sana deliberación política, sino que desea convertir su opinión en dogma y verdad absoluta.
Sin embargo, la consolidación de una hegemonía asentada sobre una opinión pública fluctuante no deja de ser algo endeble. Además, los alcances de lo que se acordó en el proceso de paz de La Habana, la expansión de las redes sociales, el crecimiento de la oposición, entre otros factores, han propiciado un nuevo escenario y han abierto las posibilidades de un cambio político en Colombia.
Pero hasta que no se construyan alternativas políticas fuertes que salgan a las calles y al campo a dialogar con los colombianos y articulen sus necesidades en propuestas concretas, los medios seguirán direccionando la discusión pública al vaivén de sus intereses: posicionando líderes políticos, generando falsas equivalencias, estigmatizando el pensamiento crítico o proponiendo debates nimios.
Seguirán asumiendo la función de los partidos políticos haciéndoles creer a los colombianos que las necesidades de grupos particulares son sus propias necesidades.
Ya es hora de que en Colombia la voluntad de una corriente política autoritaria deje de imponerse a sangre y fuego sobre el bien común.
Este artículo también lo puede leer en BVirtual “la nueva forma de escuchar radio” – para instalar la aplicación: Para Android – dar click aquí
Los usuarios de Iphone pueden descargar la nueva forma de escuchar radio dando click aquí
Para leer más noticias de Barrancabermeja y el Magdalena Medio pueden dar click aqui